Juan ya no quería ir a la escuela desde febrero, pero sus papás no sabían por qué. Nunca habló de bullying. Al menos, no antes de lo que le pasó, de lo que le hicieron. Hace tres semanas, dos compañeros de su escuela lo sentaron en una silla que habían rociado con alcohol. Él sintió que el pupitre estaba mojado, pero pensó que era agua. Cuando se levantó, uno de los niños le prendió fuego con un encendedor. Juan sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, aún no puede caminar y se ha tenido que someter a cuatro cirugías. El motivo de la agresión y las burlas: ser indígena otomí y “no hablar bien español”. Un ataque que pudo ser mortal ha obligado a la ciudad mexicana de Querétaro a tener una incómoda conversación sobre discriminación y acoso escolar, en un país donde el racismo sigue siendo un tabú y donde la inmensa mayoría de los casos sucede fuera del radar de las familias, las instituciones educativas y las autoridades.
“Fue un intento de homicidio”, afirma Juan Zamorano, padre del joven de 14 años. “A lo mejor, los otros niños pensaron que el daño sería leve, pero mi hijo va a llevar estas cicatrices por dentro el resto de su vida”, lamenta. Zamorano clava la mirada en el suelo, con angustia de padre. No ha podido comer, no ha dormido bien y cada palabra que sale de su boca esconde un esfuerzo titánico. Su esposa y él han tenido que dejar de trabajar para volcarse en los cuidados de Juanito, como le llaman en su familia. Su cuerpo está presente, pero su cabeza está a dos kilómetros, en el hospital donde atienden a su hijo. “Estamos en shock”, admite.
Su hijo también está en shock. No pudo hablar durante varios días. Pero cuando lo hizo, dejó de callar los abusos que había soportado. Sus compañeros en la Secundaria Josefa Vergara le cortaron el cabello, se burlaban de su acento y se reían de su madre, que vendía dulces en la calle por las tardes para completar los gastos. Juan, un joven retraído y con pocos amigos, contaba a sus papás que no se entendía con su maestra, que lo exhibía, y que no estaba cómodo con los otros muchachos. No dijo nada en específico sobre las burlas. La profesora y la directora de la escuela se negaron a cambiarlo de salón y aseguraron que no sabía nada de por qué el niño quería hacerlo.
Tras el ataque, los padres están convencidos de que la profesora participaba o, al menos, instigaba los abusos. Los niños que prendieron fuego a Juan habían tirado una lata de leche condensada al suelo del aula y le pidieron a la maestra alcohol para limpiarla. Fabián García, representante legal de la familia, dice que dos semanas antes del incidente se levantó un reporte disciplinario contra uno de los dos niños acusados de ser los responsables por llevar alcohol y un encendedor a clase. No era la primera vez que hacía algo así, sostiene el abogado. “Tenía una llamada de atención firmada por él y por los padres del 20 de mayo del año en donde él se comprometió a no volver a rociar con alcohol a sus compañeros”, afirma García. El reporte, así como otras sanciones, fueron aportadas por la propia maestra como elemento de prueba en las investigaciones judiciales.

“Nadie lo ayudó”, lamenta el padre del muchacho. Después de que empezó a arder su pantalón, Juan se desvistió y la maestra lo mandó a cambiarse al baño y le consiguió otro. Siempre según el relato de la familia, mientras Juan se cambiaba, la maestra salió a comprar una cebolla a una tienda cercana y le pidió que se la untara para aliviar las quemaduras. El niño sangraba y, entonces, lo llevó a una clínica cercana para ver qué podían hacer. No era un sitio especializado, pero desde ese momento se percataron de la gravedad de las lesiones. La profesora finalmente llevó a Juan a su casa en El Salitre, una comunidad marcada por los contrastes, donde las canchas de tenis y los clubes privados conviven pared con pared con viviendas humildes y calles sin pavimentar. “Nunca nos contactaron”, dice Zamorano, “tenemos otras hijas estudiando en la misma escuela y tampoco les dijeron nada”.
Nota Completa en:
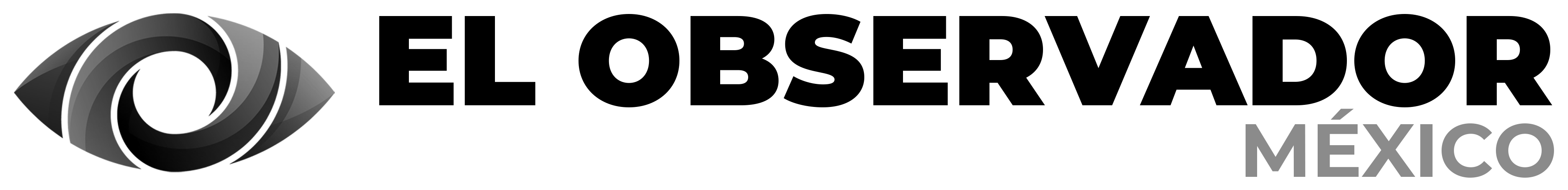


















Siguenos en Redes